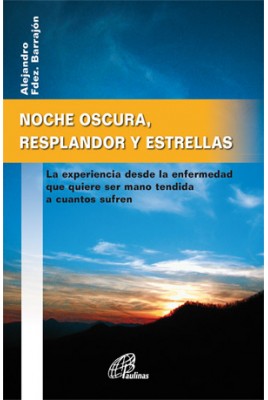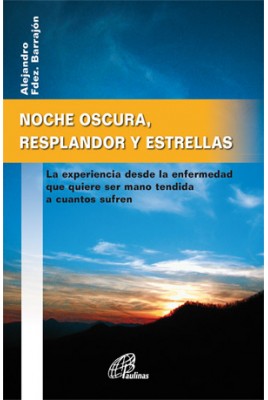
p.
Alejandro
Fernández
Barrajón,
mercedario
Noche
oscura
En los
últimos tiempos
me ha tocado
atravesar una
cañada oscura,
como esas de las
que habla el
salmo 22, o una
noche oscura
como esa de la
que hablan mis
dos poetas
favoritos: san
Juan de la Cruz
y José Luis
Martín Descalzo.
Sí, así ha sido
y así os lo
cuento. La noche
oscura comenzó
así:
Como en la
película de
Michael Ende «La
Historia
interminable»,
una niebla
oscura y fría,
como una noche
amenazante, se
fue apoderando
de mí y de mi
futuro, sin que
apenas pudiera
darme cuenta.
Mis piernas
comenzaron a
flaquear y mi
andar se hizo
lento y pesado;
cualquier
desnivel en la
acera era una
buena razón para
caerme al suelo.
Mi brazo
izquierdo perdió
su fuerza y se
colgaba de mi
hombro sin que
pudiera
dominarlo.
Mi vida se
deslizaba por la
pendiente de un
abismo. Llegó un
momento en que
me orinaba en
cualquier lugar
sin poderlo
controlar. Sobre
todo me
angustiaba que
apenas podía
rezar, ni tan
siquiera
escribir, que es
mi pasión y mi
afición más
querida. Los
correos
electrónicos se
acumulaban en mi
ordenador y
apenas tenía
fuerza para
ponerme a
responderlos. Mi
blog personal en
internet se
quedó paralizado
–y así sigue–,
como le sucedió
a la mujer de
Lot cuando miró
hacia atrás.
Algo estaba
fallando en mi
cuerpo y en mi
mente y una y
otra vez le
preguntaba al
Señor por qué
permitía esto,
si yo era su
consagrado y
sacerdote y
ardía en deseos
de servir a mis
hermanos y a la
comunidad
parroquial en la
que estoy
destinado, pero
solo el silencio
me respondía.
Recordaba aquel
verso de Martín
Descalzo: «Nunca
podrás dolor
acorralarme»,
pero me faltaba
la madurez y la
santidad que él
tenía para
aceptarlo todo
como él lo
aceptó, sabedor
incluso de la
cercanía de su
muerte.
Durante dos
años todo había
sido confuso
para mí; de
médico en médico
sin obtener un
diagnóstico
concreto.
Un buen día
me encontré en
la calle con
Álvaro, un buen
amigo osteópata
y me dijo:
Noto que
caminas muy mal.
Pásate por mi
clínica y te
daré un buen
masaje a ver si
te alivia un
poco.
Durante algún
tiempo me hice
el remolón, pero
Álvaro insistía
cada vez que se
encontraba
conmigo. Al fin,
cansado de tanta
debilidad, fui y
su masaje me
alivió, pero
Álvaro fue claro
conmigo y me
dijo:
Tal vez yo
pueda aliviarte
un poco, pero no
puedo curarte;
creo que tienes
algo cerebral y
necesitas
hacerte una
Resonancia
Magnética. Vete
a un neurólogo.
Al salir de
la clínica de
Álvaro se lo
comenté a la
hermana María y
a ella le faltó
tiempo para
buscarme una
clínica y un
médico
especialista.
Inmediatamente
los doctores
Benito, Bustos y
Gutiérrez me
confirmaron la
existencia de un
tumor bastante
desarrollado en
mi cerebro. Os
confieso que
después de
tantas idas y
venidas sin
saber qué me
ocurría,
descubrir que
tenía un tumor
me alivió; al
menos ya podía
explicar qué me
estaba
sucediendo. Si
el tumor llegara
a confirmarse
como maligno las
esperanzas
serían pocas.
Recordé
entonces
aquellas
palabras
terribles que
Dante escribió
en la puerta del
infierno: «Los
que habéis
llegado hasta
aquí perded toda
esperanza», y la
noche oscura se
expandió dentro
de mí sin
permitirme un
respiro. Yo era
consciente de la
gravedad de mi
situación;
estaba en un
momento crucial
de mi vida y la
posibilidad de
sufrir pérdidas
vitales, e
incluso la
muerte, me
hacían guiños de
complicidad como
afilados
cuchillos que me
quitaban la
serenidad. Esta
vez estaba
frente a una
amenaza real y
amarga y quise
unirme a
Getsemaní y al
Calvario y
convocar a todos
los sufrientes
del mundo
¡tantos!, para
que juntos
fuéramos hasta
el pie de la
cruz y nos
abrazáramos a
ella llenos de
esperanza.
Recordé
entonces a mi
amigo de la
infancia,
Zacarías, que
estaba sufriendo
en mi pueblo una
situación
semejante a la
mía y me uní a
él y oré por él.
El dolor del
mundo y el
desvalimiento
humano han sido
siempre para mí
motivo de
interrogación,
de compasión y
de búsqueda.
Nada me conmueve
tanto como el
sufrimiento de
la humanidad. Y
solo en el
Evangelio he
podido encontrar
una explicación
y un cierto
consuelo,
contemplando la
realidad de
Cristo entregado
por amor en la
cruz. ¡Qué bien
lo dice san Juan
de la Cruz
cuando habla del
pastor que se
entrega por su
bella pastora,
que es la
Iglesia!:
Y al cabo de
un gran rato se
ha encumbrado
sobre un árbol
do abrió sus
brazos bellos,
y muerto se ha
quedado asido de
ellos,
el pecho del
amor muy
lastimado.
Me consolaba
y me serenaba
pensar que,
aunque Jesús no
nos había
explicado el
misterio del
dolor, tampoco
se había
escapado por la
puerta de atrás,
haciendo mutis
por el foro,
sino que había
sido solidario
con los
sufrientes hasta
la muerte, y una
muerte de cruz.
Y gritaba desde
el silencio de
mi corazón:
¡Venid todos
los sufrientes
del mundo y
vayamos juntos
hasta el pie de
la cruz, allí
encontraremos
consuelo!
El tiempo que
pasé en la UVI
me resultó
excesivamente
largo: unos 23
días. Los días
eran eternos y
las noches
interminables.
Me sentía
desorientado,
sin saber si era
de día o de
noche, y era
testigo
permanente de
otros pacientes
que compartían
sufrimientos y
dolores conmigo.
Allí estaba yo
tumbado en mi
cama, boca
arriba,
contemplando el
monótono cielo
blanco de la
habitación; no
sabía qué hacer
con tanto tiempo
y decidí
aprovecharlo
para
encomendarme a
todos mis santos
preferidos,
sobre todo a
aquellos que
están en proceso
de beatificación
o canonización y
se necesitan
milagros para la
causa.
Recordé con
emoción a santa
Quiteria, la
patrona de mi
pueblo, por
quien he sentido
un cariño muy
especial desde
que era un niño.
Recordé y me
encomendé a los
mártires
mercedarios de
Castilla y
Aragón en la
persecución
religiosa y odio
a la fe de 1936,
que están en
proceso de
beatificación
(el Papa ya ha
aprobado la
beatificación de
los mártires
mercedarios de
Aragón). ¡Gloria
a Dios!
Me encomendé
a santa Josefina
Bakita, por la
que siempre he
sentido una
devoción
especial desde
que conocí su
historia: una
mujer de piel
negra, que fue
siempre esclava
y solo se sintió
libre cuando se
encontró con
Jesucristo. Me
encomendé al
beato P. Zegrí,
fundador de las
Hermanas
Mercedarias de
la Caridad, en
cuya misa de
beatificación
tuve la suerte
de participar en
Roma. Me
encomendé a la
sierva de Dios
Carmen Sallés
por consejo de
mi amiga Benita,
y pedí su
intercesión al
P. Luis Amigó en
cuyo sepulcro
oré en compañía
del P. José
Oltra, en uno de
mis viajes a
Valencia.
Me encomendé
finalmente al P.
Gilabert Jofré,
un mercedario
muy original,
que vio en
Valencia cómo
unos muchachos
apedreaban a un
niño loco y él
se compadeció de
este niño y
fundó la primera
casa conocida de
acogida para
estos niños; en
la historia
figura como el
primer hospital
psiquiátrico del
mundo. Su
sepulcro se
conserva, y las
gentes le
profesan una
gran devoción,
en el
impresionante
Castillo-monasterio
mercedario de
Santa María del
Puig, que tantas
veces he
visitado y que
fue un regalo a
san Pedro
Nolasco,
fundador de los
mercedarios, del
mismo rey Jaime
I el
Conquistador.
Como veis,
casi me
encomiendo a
toda la corte
celestial pero,
como dice el
refrán
castellano:
«Nunca es mal
año porque sobre
el trigo», y yo
estaba
verdaderamente
necesitado de
ayuda de lo
alto.
He tenido
momentos en que
el dolor me
extenuaba y me
torturaba hasta
extremos que
llegaron a
parecerme
inhumanos, y me
preguntaba qué
podía hacer con
aquel dolor.
¿Serviría de
algo? Tenía dos
opciones:
despreciarlo o
aprovecharlo.
Y me acordé
entonces cómo mi
madre, cuando yo
era niño –y aún
hoy lo hace–,
encendía una
lámpara a modo
de ofrenda, para
pedirle a Dios
que las
tormentas
veraniegas no
destruyeran la
cosecha de las
familias que
necesitan esos
recursos para
sus hijos.
Parece una
simplicidad,
pero mi madre lo
hace con fe y yo
estaba seguro,
contemplando su
rostro, que esa
ofrenda tenía su
sentido. Lo
mismo quise
hacer yo con el
dolor sobrante
que estaba
sintiendo,
mientras miraba
el techo blanco
y monótono de la
UVI sin poder
conciliar el
sueño.
Decidí
entonces que mi
dolor se
convirtiera en
ofrenda, como la
lámpara que
enciende mi
madre en los
días de
tormenta. Una
ofrenda que
quise presentar
a Dios, para que
se hiciera
realidad el
proyecto de mi
amigo y hermano
mercedario Tomás
con los niños de
la calle, «los
limpiabotas» en
la República
Dominicana. Y
pensé entonces
que Dios
aceptaba mi
ofrenda y que el
proyecto de los
niños
«limpiabotas» se
iba a hacer
realidad. Era
una manera de
aprovechar aquel
dolor, que en
alguno momento
llegó a ser
excesivo y que
no me permitía
orinar sin
sentir un
intenso dolor.
Y ofrecí mi
dolor por la
comunidad
cristiana de mi
parroquia de la
Basílica
Hispanoamericana
de la Merced,
por sus pobres,
sus ancianos y
enfermos, para
que fuera un
lugar de
encuentro con
Dios y con su
Palabra, con el
perdón y la
nueva
evangelización
que el Papa nos
ha pedido en su
viaje a Madrid
con motivo de la
JMJ. Si Dios ha
aceptado mi
dolor como
ofrenda, os
aseguro que ha
sido
impresionante y
sus frutos se
dejarán ver más
pronto que
tarde. Solo la
cruz puede ser
camino hacia la
luz.
¡Qué precioso
regalo es poder
orinar todos los
días sin
molestias ni
dolores! ¡Y yo
no me había dado
cuenta antes!
Dios nos rodea
por delante y
por detrás, nos
envuelve con su
amor y nosotros
pasamos de largo
sin percatarnos
de ello. ¡Qué
torpes y
arcillosos
somos! ¡Cómo nos
gusta dar rodeos
para no ver la
realidad
samaritana que
nos regala
nuestro Dios!
Pero el amor de
Dios se nos
impone a
nosotros y a
nuestros
cálculos, porque
es un amor
desmedido de
padre-madre que
no puede
esconderse, como
el agua no se
detiene en la
mano de un niño.
Y convertí mi
dolor en
ofrenda, por los
niños
limpiabotas, por
mi paisano
Zacarías y por
su madre
Soledad, por la
nueva misión
mercedaria en
África de las
hermanas
mercedarias del
Santísimo
Sacramento, con
la hermana
Ofelia al
frente, por mi
hermano José
Luis, que en
esos mismos días
estaba
operándose en
Ciudad Real, por
Fernando y
Koldo, dos
religiosos
mercedarios que
iban a ser
operados en esos
días próximos,
por el éxito de
la misión de
CONFER, que
estaba a punto
de celebrar su
asamblea general
y a la que tanto
quiero, porque
ha sido una
etapa muy gozosa
de mi vida y ha
sabido apostar
por los
desheredados, en
tantos
consagrados y
consagradas que
llevan a cabo
todos los días
una labor
encomiable desde
el Evangelio, en
definitiva, por
tantos
sufrientes del
mundo de ayer y
de hoy. Y estoy
seguro que Dios
ha aceptado mi
ofrenda.
La
originalidad y
grandeza de
nuestro Dios
está en que se
ha hecho Verbo
Encarnado, es
decir, Palabra
que desea
hacerse diálogo
con nosotros y,
además, Palabra
encarnada, hecha
carne viva para
que le sintamos
cercano y
solidario con la
humanidad.
Nuestro Dios no
es un dios
filosófico o
etéreo, es un
Verbo Encarnado.
Por eso, bien
podía decir el
pueblo de
Israel: «Nadie
tiene un Dios
tan cercano como
lo está Yavé de
nosotros siempre
que le
invocamos».
Nuestro Dios es
el Abba de
Jesús, el Verbo
Encarnado. Me
vienen a la
memoria los
hermosos versos
del poeta:
Así: te
necesito
de carne y
hueso.
Te atisba el
alma en el
ciclón de
estrellas
tumulto y
sinfonía de los
cielos;
y, a zaga del
arcano de la
vida,
perfora el caos
y sojuzga el
tiempo,
y da contigo,
Padre de las
causas,
Motor primero…
Carne soy, y de
carne te quiero,
caridad que
viniste a mi
indigencia,
¡qué bien sabes
hablar en mi
dialecto!
Así, sufriente,
corporal, amigo,
¡cómo te
entiendo!
¡Dulce locura de
misericordia:
los dos de carne
y hueso!
Los doctores
decidieron, por
fin, llevar a
cabo la
extirpación del
tumor. Ellos
fueron claros
conmigo, desde
el primer
momento, sobre
la gravedad que
suponía una
intervención
cerebral, pero
su cercanía y
profesionalidad
me infundían
mucha confianza
y les dije:
Estoy en sus
manos, dispuesto
a lo que ustedes
vean mejor.
En un momento
en que estaba
vagando por las
praderas de mi
pensamiento,
llegaron los
celadores a
buscarme para
llevarme al
quirófano. Este
momento no fue
fácil. Llegué a
pensar en la
posibilidad de
no volver a ver
nunca más a mis
seres queridos o
a mis amigos y
un
estremecimiento
terrible, como
un puñal de
hielo, sajó mis
adentros. Fue en
ese momento
cuando quise
ponerme en manos
de la Virgen y,
mientras los
celadores me
llevaban por los
pasillos, quise
traer a mi
memoria el
rostro de las
imágenes de la
Virgen más
queridas para
mí.
En primer
lugar, la imagen
de la Virgen de
la Merced de
Barcelona, cuyo
rostro es tan
hermoso que
habla con solo
mirarlo y que ha
conseguido
emocionarme más
de una vez
cuando lo he
contemplado de
cerca.
Vino a mi
recuerdo la
imagen de la
Virgen del Puig,
patrona del
Reino de
Valencia, que
tantas veces he
contemplado en
el retablo del
Monasterio del
Puig: la Virgen
que abraza a su
Hijo llena de
ternura.
Contemplé,
así mismo, la
imagen de la
Virgen del
Perpetuo
Socorro, que un
día pinté en una
tabla para la
iglesia de mi
pueblo y allí se
conserva desde
entonces. Además
soy y he sido
buen amigo de
los
redentoristas,
promotores de la
devoción a ese
hermoso icono,
sobre todo del
P. Francis, que
me concedió el
honor de ser el
predicador en su
primera misa,
allá en
Chimeneas
(Granada). Él me
explicó en
cierta ocasión
la simbología
que contiene ese
precioso icono y
me transmitió la
devoción a la
Virgen del
Perpetuo
Socorro.
En estos
pensamientos
estaba, cuando
sentí el dolor
de la inyección
de la anestesia
–supongo– y una
mascarilla me
cubrió el rostro
hasta
desvanecerme. Lo
siguiente fue
abrir los ojos y
descubrir que ya
estaba operado.
Oí a uno de los
doctores decir
que todo había
salido bien y
todo mi ser se
hizo
agradecimiento a
Dios por el don
de la vida, y a
aquellos
doctores por su
sabiduría, que
hacían realidad
una vez más el
juramento
hipocrático de
cuidar la vida y
habían
conseguido con
su pericia y su
profesionalidad
mantener abierta
la puerta de mi
vida, que
amenazaba con
cerrarse.
Quise
agradecer a Dios
este momento con
el salmo 148,
que tantas veces
he recitado en
la Liturgia de
la Horas, pero
solo me acordé
del comienzo:
Alabad al
Señor en el
cielo,
alabad al Señor
en lo alto.
Alabadlo todos
sus ángeles,
alabadlo todos
sus ejércitos.
Alabadlo sol y
luna,
alabadlo
estrellas
lucientes.
No supe
seguir más y
preferí pasar al
himno de
alabanza de san
Francisco, que
dominaba mucho
mejor y que me
recordaba al P.
José Oltra,
amigoniano y
buen amigo, que
me ha acompañado
todo el tiempo,
antes, durante y
después de este
proceso doloroso
y difícil. Y me
puse a rezar
mentalmente:
Loado seas
por toda
criatura mi
Señor,
y en especial
loado por el
hermano sol,
que alumbra, y
abre el día, y
es bello en su
esplendor
y lleva por los
cielos noticia
de su autor.
Y por la hermana
luna de blanca
luz menor
y las estrellas
claras que tu
poder creó.
Tan limpias, tan
hermosas, tan
vivas como son
y brillan en los
cielos, ¡loado
mi Señor!
Cada vez que el
P. José Oltra me
visitaba, se
despedía
ofreciéndome la
bendición
franciscana: El
Señor te bendiga
y te dé su paz.
Siempre me he
sentido muy
cerca del
espíritu
franciscano,
pero el P.
Oltra, terciario
capuchino, me ha
ganado para ser
un mercedario
muy franciscano.
Si el tumor
llegara a ser
maligno, el
pronóstico era
de mucha
gravedad y, en
medio de la
incertidumbre,
mi increpación
se hizo herida
como en los
profetas y se
elevaba hasta el
cielo una y otra
vez:
Mis ojos se
deshacen en
lágrimas,
día y noche no
cesan.
¿Por qué me has
herido sin
remedio?,
al tiempo de la
cura sucede la
turbación.
No me rechaces,
por tu nombre,
recuerda y no
rompas tu
alianza (Jer
14,17ss).
La respuesta
me vino mucho
tiempo después
de la operación,
en un momento en
que mi madre me
estaba curando
una de las
heridas y me
dijo:
Hijo mío, esto
ha sido una
prueba de amor.
Sí, en verdad
lo había sido.
Ahora que ya ha
pasado todo,
siento que amo
más a Dios, a mi
familia, a mis
hermanos de
comunidad, a mis
amigos y a
tantos y tantas
como se han
cruzado en mi
cañada oscura en
forma de visita,
de llamada, de
mensaje. Ha sido
un «tsunami» de
afecto y de amor
el que he
recibido y al
que solo puedo
corresponder en
forma de amor.
Es el único
lenguaje que
Dios entiende.
¡Cómo podré
olvidar que mi
amiga Nieves,
con sus más de
ochenta años, ha
ofrecido todos
los días sus
dolores –que no
son pocos– por
mi recuperación
y que Esperanza
Domenech,
feligresa de mi
parroquia, se
había ofrecido a
Dios para
cambiarse por mí
y que mi dolor
pasara a ella y
me abandonara a
mí (y a los
pocos días de mi
intervención ha
sufrido un ictus
cerebral), y a
Felisa, con sus
más de noventa
años, que un
buen día
apareció por mi
casa para
regalarme unos
patucos de lana
que me había
tejido ella
misma, para que
no tuviera frío
en los pies.
¿Cómo podré
pagar al Señor
todo el bien que
me ha hecho?
Alzaré la copa
de la salvación
invocando su
nombre.
Cumpliré al
Señor mis votos,
en presencia de
todo el pueblo
(Sal 115,3-5).
Mi oración
cada noche,
cuando llegaba
el momento de
dormir, no podía
faltarme; además
mi madre se
encargaba de
recordarme a mí,
en voz alta, y a
todos los
enfermos que
había en ese
momento en la
UVI:
Hijo, es hora
de dormir, pero
no te olvides
antes de rezar
un rato.
En ese
momento me
venían a la
memoria del
corazón los
versos
iluminados, que
siempre me han
hecho mucho
bien, del gran
poeta Leopoldo
Panero y que he
logrado
memorizar para
siempre:
No sé de
dónde brota la
tristeza que
tengo.
Mi dolor se
arrodilla, como
el tronco de un
sauce,
sobre el agua
del tiempo, por
donde voy y
vengo,
casi fuera de
madre, derramado
en el cauce.
Lo mejor de
mi vida es el
dolor.
Tú sabes cómo
soy, Tú levantas
esta carne que
es mía,
Tú, esa luz que
sonrosa las alas
de las aves.
Tú, esa noble
tristeza que
llaman alegría.
Tú me diste
la gracia para
vivir contigo.
Tú me diste las
nubes como el
amor humano.
Y al principio
del tiempo, Tú
me ofreciste el
trigo
con la primera
alondra que
nació de tu
mano.
Como el
último rezo de
un niño que se
duerme,
y con la voz
nublada de sueño
y de pureza
se vuelve hacia
el silencio, yo
quisiera
volverme
hacia Ti y en
tus manos
desmayar mi
cabeza.
Con esta
oración y alguna
más que me
enseñó mi madre
de niño, aunque
parecieran muy
infantiles, me
entregaba al
sueño reparador
–cuando era
posible– y me
ponía en manos
de Dios, como
ese niño de los
versos de Panero
.JPG)
.JPG)
.JPG)